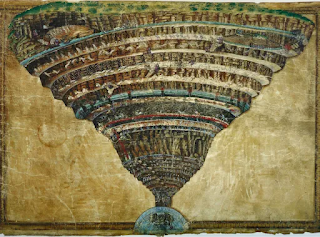En algún momento de sus relatos neoyorquinos, Isaac Bashevis Singer iba a nombrar un vacío inusual, un cierto despoblamiento que tenía lugar en las playas del Atlántico, en un escenario que en principio estaba destinado a las vacaciones. Y cuyo momento iba a ser el verano, la época de los paseantes ociosos que bajaban de la ciudad. De Nueva York en concreto.
Aparecía en un cuento como "Solos". En donde el antiguo tema de los dybbuks, los activos diablos hebreos, que se repetía en sus relatos sobre el shtetl polaco, surgía esta vez en la forma de una figura contrahecha y lasciva, que regentaba un hotel solitario de la playa. Algo de ellos quedaba en las orillas del mar, en la humedad de los trópicos. "En cierta ocasión - había comentado el escritor - había visitado La Habana y allí comprobé que las fuerzas de la oscuridad aún poseían sus antiguos poderes".
El verano no había finalizado. Pero el narrador del relato vaga por avenidas, residencias estivales y playas sin ningún objeto, sin ningún encuentro en ellas. Los lugares del ocio habían quedado vacíos. Y, el narrador añadía: "Pero el aburrimiento del desierto subsistía". Una extrañeza que en algún momento, mucho más tarde, el escritor iba a extender a todo el país al que había llegado:
"En Polonia sabía cuál era mi lugar en el mundo: un judío en el exilio. Pero aquí todos y todo me parece estar en el exilio- los judíos, los gentiles, hasta las palomas...".
El hastío surgía de pronto en otro relato, "El escritor de cartas"- situado esta vez en el invierno, en un apartamento cercano a Central Park:
"El corto día invernal se hizo cada vez más oscuro y el piso se llenó de sombras. En el exterior, la nieve se tiñó de un inusual tono azul. Caía el crepúsculo. "Así que ha pasado todo un día" se dijo Herman".
O, en otro escenario, de vuelta al verano, en la extrañeza de las multitudes que vagan sin sentido por Coney Island, tan cerca de la pensión en la que el protagonista vive en Sea Gate.
"Pese a que ya llevaba dieciocho meses en Estados Unidos, Coney Island aún me sorprendía. El sol abrasaba como el fuego. El rugido que llegaba de la playa era aún más estruendoso que el del propio mar. En el paseo marítimo, un vendedor de sandías italiano aporreaba una hoja de estaño con el cuchillo, mientras con voz estrepitosa llamaba a los clientes". En un viaje posterior a Coney Island, huyendo de la ciudad, anota: "Pero en Stillwell Avenue, donde bajé del tren, era invierno. Qué sorprendente fue que en esa hora que tardé en llegar a Coney Island desde Manhattan el tiempo hubiera cambiado". Y, más adelante: "Sea Gate parecía desierto, aún sumido en un profundo sueño invernal".
Aquélla, la metáfora del desierto, su escenario vacío, iba a aparecer, de pronto, como la metáfora del lugar al que había accedido, huyendo del nazismo y de Stalin, al otro lado del Atlántico.
____________________________________________________________________________
Pero la extrañeza había aparecido ya en sus relatos sobre la ciudad de Varsovia, en los años anteriores a la catástrofe. Los personajes que huían del shtetl para recalar en la capital llegaban a un escenario que se estaba transformando. Los lazos con la antigua costumbre, el mundo piadoso y ritual de sus antecesores, los jasidim y rebbe de las aldeas, se estaba quebrando. Y en su lugar, los judíos urbanizados abandonaban las costumbres del calendario judío, se dejaban crecer el pelo, accedían al laicismo de las calles y de los cafés, y se integraban en una ideología socialista que seducía a la nueva generación. Algunos emprendían el viaje clandestino a la nueva Unión Soviética, de donde, acusados de trotskismo, no regresaban nunca. Otros, se abonarían al movimiento sionista que desde finales de siglo postulaba la creación, o el retorno, a Eretz Israel, la nación judía. (De aquellos que durante siglos habían vagado por las llanuras europeas, los suburbios alemanes, las ciudades del Báltico, las costas del Imperio Otomano, sin poder nombrar ninguna como propia).
En un relato escrito mucho tiempo después de su exilio europeo, - "El regalo de la Misná"- el escritor describe la extrañeza de un anciano rebbe acogido en una casa de Varsovia:
"Reb Israel captaba fragmentos de sus debates: comité regional, derechistas, izquierdistas, trotskistas, funcionarios, Comintern. No alcanzaba a entender del todo estos términos, pero su intención resultaba muy evidente: derrocar al Gobierno, alentar aquí en Polonia la misma insurrección que ya había tenido lugar en Rusia, cerrar las Casas de Estudio, prohibir el comercio, celebrar juicios populares a comerciantes y fabricantes y meter en la cárcel a los rabinos".
En medio de la extrañeza el único lugar del regreso surge con la memoria del shtetl- y la nieve:
"La nieve arremolinada le hizo acordarse de los hace tiempo olvidados peregrinajes al rabino de Kotsk: trineos, posadas, ventisqueros infranqueables, cabañas aisladas por la nieve. Aunque la festividad del Janucá estaba aún lejos, la nariz de Reb Israel se vio inundada por los olores de las lámparas de aceite, de las mechas chamuscadas. Oyó una melodía sagrada en su interior".
No había ninguna intención apologética en el escritor. Él mismo había relatado en sus memorias cómo a su retorno a Varsovia se había distanciado del escenario detenido al cabo de los siglos, cuya figura inmóvil y piadosa era su padre, hijo del rabino de Bilgoraj.
"Rabino de Alt-Stikov, en la Galitzia oriental. Un shtetl de unas pocas torcidas casuchas, con tejados cubiertos con paja, levantados alrededor de una marisma". La descripción aparecía en un relato desolado- "Tres encuentros"- en donde el protagonista, un periodista que regresa de Varsovia, convence a la joven Rivkele para que huya de aquel lugar vacío y miserable: "Pueblos como Alt-Stikov no eran simplemente lodazales físicos, sino también espirituales". El lugar inicial de huida de la llanura y los pantanos es en principio la capital polaca. Pero al fondo surge la idea de Estados Unidos como el lugar de la redención de la pobreza y el hastío. "Me hiciste ver Estados Unidos como un cuadro", le confesará ella mucho tiempo más tarde.
Que en último término haya un postrero encuentro de sus personajes en una sombría habitación de Union Square, - "Mi habitación era oscura (...) y apestaba a desinfectante. El linóleo del suelo estaba rasgado y de debajo salían cucarachas. Cuando encendía la bombilla desnuda que colgaba del techo, veía una torcida mesa de bridge"- no será sino la certeza sorda de que Nueva York tampoco era el lugar de la redención de la tristeza. (Ella le hablaría a su vez de un bar de Chicago que frecuentaba la Mafia, de un restaurante italiano en New Jersey, de sus sórdidos personajes).
Ésta, la ruptura con la generación anterior, es el punto de no retorno a un mundo, el de la piedad de los judíos orientales, cuya imagen al cabo de los años estaba representada en el shtetl, la ciudad judía en la llanura - polaca, en su caso. (Y en el relato autobiográfico "Sombras sobre el Hudson" el personaje central exclamará en algún momento: "Pues guarda luto. La forma de ser judío de tu padre y de tu abuelo ya no existe ni volverá a existir").
El yiddish, que Singer nunca abandonará, es la lengua del exilio, afirma el escritor en algún lugar. ("Yiddish: un lenguaje del exilio, que no está ligado a un país; una lengua sin fronteras, que no cuenta con el apoyo de ningún gobierno"). El yiddish - "que ni siquiera es una lengua"- es el habla del desierto, afirmará en otra entrevista. Pero, a pesar de la teología negativa que Singer está elaborando en sus narraciones, de su rebelión contra un Dios impasible, hay en algún momento de las mismas algo así como la noción de un punto fijo, un instante inmóvil, que inevitablemente remite al escenario de los padres, los abuelos, los judíos piadosos del pasado.
En medio de la desolación y el estruendo y la confusión de la casa donde se ha refugiado en Varsovia el antiguo estudioso judío, éste hallará por fin un lugar firme - que es anterior al siglo:
"Reb Israel se desvistió con impaciencia, deseoso de acostarse y volver a la Misná, su única posesión y recompensa".
Este universo fuera de la historia había aparecido, con una connotación similar, ya en la literatura de un escritor anterior e igualmente contradictorio como Joseph Roth, que se dedicó a relatar el final de los Imperios centrales europeos, de la Mitteleuropa.
"En la concepción rothiana del mundo, la historia es un punto fijo cuyo eje está en el shtetl (es decir, en la pequeña ciudad judeo-oriental)", comentaba un crítico reciente de su obra, en torno al concepto inestable de Heimat: la patria.
Ya en Nueva York, recordará Singer de pronto el lugar de donde venía en medio del exilio, la nieve:
"Transcurrieron algunas semanas. Hubo algunas nevadas. La nieve fue seguida de la lluvia y luego la helada. Me asomé a la ventana y contemplé Broadway (...) Por un momento tuve la sensación de estar en Varsovia" - reflexionaba el protagonista de "Sombras sobre el Hudson" en alguna página de la novela.
_________________________________________________________________________
Mucho tiempo después - ya en 1978- el escritor regresará en su novela Sosha a un lugar mítico de la infancia, la calle Krochmalna de Varsovia, que de una forma u otra había sido un pasaje ejemplar en sus recuerdos.
La calle, donde vivían sus padres, pertenecía a un barrio popular, casi suburbial, de la ciudad, caótico y plagado de mercaderes y judíos pobres. (Después de la insurrección de Varsovia en 1943 el barrio fue arrasado). Cuando tantos años más tarde Singer acceda a incluir su descripción en la novela, el protagonista está acompañado de una actriz americana, Betty, con lo que su mirada se volverá, de alguna manera, una mirada extranjera - que no casualmente era la de alguien que había vivido en Broadway.
"Betty y yo cruzamos el patio; parecía un mercado. Había buhoneros pregonando arenques, bayas, sandías. Un campesino había entrado con su carro y su caballo y estaba vendiendo gallinas, huevos, setas, cebolla, zanahorias, perejil (...) Se oía el ruido de máquinas de coser, martillos de zapatero y sierras y cepillos de carpintero. De la casa de estudio hasídico llegaban voces de jóvenes que cantaban el Talmud". Más adelante, en una plaza populosa, encontrarán los puestos de los peristas, mesas de cartas, los proxenetas, las prostitutas que esperan en la acera.
Huyendo de la calle hacia un hotel del centro, en ese lugar la actriz le hablará a su vez de Coney Island:
"Es una ciudad en la que todo está concebido para divertirse..., tirar al blanco contra potes de hojalata, visitar un museo donde exhiben una muchacha con dos cabezas, dejar que un astrólogo trace tu horóscopo y una médium evoque el espíritu de tu abuelo. Ningún lugar carece de vulgaridad, pero la vulgaridad de Coney Island es de una clase especial, amistosa".
Las sombras están cayendo sobre Varsovia. Los rumores crecen, incesantes. Los antiguos militantes comunistas desaparecen en manos de la policía, de sus propios correligionarios. El nombre de Hitler se pronuncia en voz baja. Una oleada de antisemitismo se ha extendido entre los gentiles, que de alguna manera tienden a acusar a los judíos de la amenaza creciente.
La desesperanza invade incluso las fiestas rituales que aún se celebran. El hermano menor del escritor, Moishe, que ha seguido fielmente las tareas rabínicas de su padre, y regresa a la ciudad desde su oscura aldea en Galitzia, afirmará en medio de una amarga discusión en un Sabbath:
"¿Qué hay que decir? Estos son los dolores del parto del Mesías. Ya ha predicho el profeta que, al Final de los Días, el Señor vendrá con fuego y con sus carrozas como un torbellino para revestir de furia su ira y su repulsa de llamas de fuego. Cuando Satán comprende que su reino se tambalea, crea un furor por todo el Universo".
Cuando, muchos años después, Isaac reencuentre en Tel Aviv a un antiguo compañero de esos días, a quien llamará Haiml en la novela, ambos podrán elaborar un amplio catálogo de la diáspora que había sucedido a la entrada de los nazis en Polonia. Incluye a todos los protagonistas de aquellas jornadas que se habían exiliado o habían muerto - y que figuraban en sus relatos de los días de Varsovia.
"¿Dónde estuve? ¡Dónde estuve! En Vilna, en Kovno, en Kiev, en Moscú, en Kazajstán, entre los calmucos, los chunchuz o como se llamen. Cien veces vi los ojos del Ángel de la Muerte ante los míos, pero, cuando se está destinado a continuar vivo, ocurren milagros"- le explica Haiml. No quedaba nadie en Varsovia, le comentó. Tampoco en las aldeas de la llanura, en la región de sus padres.
La conversación de aquellos días remotos, recordaban, había girado interminablemente acerca de las decisiones del destino; de lo inevitable, de los designios de un Dios que ignoraban. Su mujer, Genia, les encontrará de noche ya a oscuras, aún conversando, describiendo el final de aquel escenario que había sido anterior a la diáspora.
"Genia abrió la puerta.
- ¿Por qué estáis a oscuras?
Haiml se echó a reír.
- Estamos esperando una respuesta".
_________________________________________________________________________
El polaco Isaac Bashevis Singer había conseguido finalmente escapar de una Varsovia en la que todos los signos auguraban la catástrofe inminente en 1935, gracias a las gestiones de su hermano Israel Yesoshua, que ya residía en los EE.UU.
"No era necesaria una especial clarividencia para prever el infierno que se avecinaba" - había escrito en sus memorias. Y, más adelante, de manera trágica: "Por su parte, los líderes religiosos judíos auguraban que si los judíos estudiaban la Torá y enviaban a sus hijos a estudiar en jéders y yeshivas el Todopoderoso realizaría milagros en su ayuda".
Le había propuesto a su entonces mujer, Runia, emigrar con él pero ésta, convencida estalinista, se negó a viajar a América. (Después de pasar por diversas prisiones como presunta espía sionista en la URSS terminaría viviendo en la nueva Israel). La madre y el hermano menor del escritor finalizarían sus días en un campo de trabajo en Kazajistan, adonde habían sido deportados por los rusos.
Había cruzado la Alemania nazi, un París aún deslumbrante, había embarcado en el puerto de Cherburgo. Al llegar a Ellis Island la extrañeza había vuelto a surgir después de su primera visión de Manhattan:
"Cruzamos el puente para llegar a Brooklyn y apareció ante mí un Nueva York diferente. Menos masificado, casi carecía de rascacielos y se asemejaba a una ciudad europea más que Manhattan, zona que me había causado la impresión de una mezcla gigantesca de exposición de pintura cubista y atrezo teatral".
Coney Island, la comunidad yashídica de la costa, sería su primera habitación en la ciudad. "A la izquierda el océano brillaba y resplandecía con su amalgama de agua y fuego".
Al cruzar Brooklyn había descrito:
"Allí vivían y criaban a sus hijos personas de los más diversos grupos étnicos: judíos, italianos, polacos e irlandeses; negros y orientales. En esas viviendas, las culturas daban sus últimos coletazos y morían".
_______________________________________________________________________
Muchos años más tarde el escritor tendría varias citas con el fotógrafo Bruce Davidson en la Garden Cafeteria, situada en la esquina de East Broadway con Rutgers Street, en el Lower East Side. El barrio estaba plagado de teatros yiddish, comercios tradicionales con rótulos en hebreo, restaurantes con comida kosher. La cafetería se había convertido en algo así como la segunda residencia de Singer.
"Las personas que frecuentan la cafetería son en su mayoría hombres: solterones como yo, aspirantes a escritores, maestros retirados (...), un rabino sin congregación, un pintor de temas judíos, (...) todos ellos inmigrantes de Polonia o de Rusia".
En el local, que ofrecía también un menú kosher, se encontraban los numerosos personajes de la comunidad judía del barrio. Algunos eran conocidos, de las aún numerosas redacciones y editoriales de la prensa en yiddish. Otros, anónimos, llegados a la ciudad después de la diáspora de la Segunda Guerra Mundial. (Una noticia posterior anota que "Allí acudían personajes como Emma Goldman, Elie Weisel o el propio Isaac Bashevis Singer").
Una descripción del fotógrafo a su vez hablaría del ambiente de espera y lentitud que invadía las salas. "Esa sensación de espera silenciosa que impregnaba el infinito repiqueteo de los platos, los frágiles movimientos de los lentos ancianos mientras esperaban silenciosamente su comida".
Bruce Davidson estaba preparando una película de ficción sobre un relato de Singer, el filme "Isaac Bashevis Singer´s Nightmare and Mrs. Pupko´s Beard", que se edita en 1973. Comenzó a reunirse con él y de resultas de sus conversaciones y de la frecuentación de los personajes de la cafetería y de las calles vecinas, surgiría el libro de fotografías "Isaac Bashevis Singer and the Lower East Side: Photographs by Bruce Davidson".
Para Bruce Davidson, que ya había publicado numerosos reportajes sobre la ciudad - entre otros un conocido libro sobre las bandas de Brooklyn, para el cual había convivido algún tiempo con ellas, y otro sobre la vida callejera en el mismo Lower - el reportaje suponía de algún modo una indagación sobre su pasado.
"Mi abuelo Max Simon llegó a estas costas con 14 años desde un pueblo de Polonia, atravesando Canadá para llegar a Chicago (...) Este proyecto respondió ciertas preguntas sobre mis raíces".
La fotografía de Bruce Davidson, que ya pertenecía al grupo de reporteros de la agencia Magnum, se había encontrado desde sus orígenes en el extremo opuesto del formalismo y de cualquier tentación objetual. Siempre cercano a los temas que retrataba, su publicación suponía en todas las ocasiones una especie de memoria personal, de cercanía a sus escenarios y personajes, sin la cual la edición de las mismas carecía de objeto. Así había ocurrido en una estancia en París, en donde conoció a Margaret Fauché, viuda del pintor Leon Fauché, y a cuya casa, abarrotada y llena de recuerdos, acudía por las tardes. ("Casi consumida por la edad, rodeada de los cuadros y recuerdos de su marido, Davidson la visitó durante meses cada fin de semana"). El resultado fue una serie de fotografías que tituló como "La viuda de Montmartre". Su conocido reportaje sobre el conocido circo Clyde Beatty - The Dwarf, publicado en New Jersey en 1958-, sobre la figura de un clown en concreto, se realiza después de que entablara una intensa amistad con el payaso enano Jimmy Armstrong. (Más tarde realizaría un documental similar en torno al circo familiar Duffy, en Irlanda). O la convivencia en fines de semana con las bandas juveniles de Brooklyn, de las que realiza un reportaje excelente, y distante de cualquier sensacionalismo. "A lo largo de cincuenta años en fotografía, me he adentrado en mundos en transición, he visto gente aislada, explotada, abandonada e invisible", escribiría en algún lugar.
La fotografía de Bruce Davidson, autor de alguna de las imágenes más emblemáticas del siglo, incluía la cercanía a sus objetos, la presencia de un relato personal que de alguna forma era memorable, más allá de la imagen.
En torno a los personajes que frecuentaban la Garden Cafeteria anotaría:
"La mayoría de los personajes están solos, pero aún cuando están acompañados también parecen estar aislados, como perdidos en sus pensamientos". Sobre las calles del Lower East Side flotaba la noción de un pasado distante, un país remoto de cuyas costas sus habitantes se hubieran visto expulsados y cuyo recuerdo velaba la mirada, un tanto ausente, de sus protagonistas. Pero también, a veces, de la figura del regreso.
En otro momento posterior a la publicación, un trabajador de la revista Forverts Newspapers le había confesado a Davidson:
"En la cafetería me siento en casa, exactamente como si me encontrara en Varsovia en 1936 antes de la guerra... Era mi refugio".
Una de las fotografías más conocidas del libro fue la que retrató a la anciana Mrs. Bessie Gakaubowicz, - "Bessie Gakaubowicz holding a photograph of her and her husband taken before World War II" según rezaba el pie de foto- la cual, sentada en una de las mesas del local, con expresión agotada enseña una arrugada fotografía a la cámara. En ésta figura ella junto a su marido, del que no sabemos nada, aún jóvenes, juntos, mirando con cierto orgullo a la cámara, desde no sabemos qué lugar que seguramente ya no existe.
La fotografía era una vez más la última prueba, el último resto de un lugar y un tiempo perdidos, antes de que se desvanecieran definitivamente.
__________________________________________________________________________







.jpg)